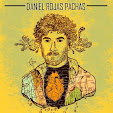1
Al poema, como al candado, es menester echarle llave; al poema, como a la flor, o a la mujer, o a la ciudad, que es la entrada del hombre; al poema, como al sexo, o al cielo.
2
Que nunca el canto se parezca a nada, ni a un hombre, ni a un alma, ni a un canto
4
¿Qué canta el canto? Nada. El canto canta, el canto canta, no como el pájaro, sino como el canto del pájaro.
5
Seguramente, arden grandes mares rojos, y un sol de piedra, negro, por ejemplo, hincha la soledad astronómica con su enorme fruto duro, tal vez la tierra es un gran cristal triangular, otra vida y otro tiempo gravitan; crecen, demuestran su presencia, atornillados a la arqitectura que canta su orden inaudito.
6
Cojo un tomate, adquiero la vieja moneda del otoño, tomo un cinema, voy organizando aquel beso y aquel verso que anidó en aquellas pestañas inmensas.
8
¿Edificio de intuiciones? Edificio de imágenes, sí, edificio de imágenes, que son productos químicamente puros del no-consciente.
10
Escoged un material cualquiera, sí, un material cualquiera; no obstante, un material cualquiera determina la biología del poeta, la diagnostica; escoged un material cualquiera, como quien escoge estrellas entre gusanos...
11
Porque hay un material auténtico, como la aceituna del soltero, la empanada del casado, o lo mismo que el vino del día lluvioso, que es la guitarra del calendario, y un material de estafa, de escarnio, que se parece a las locomooras en el templo, al militar que seduce garzas claras con al espada, gimiendo hacia adentro aquellas violetas enfermas de tiempo y pianos sin aureola, a la higuera que produce lirios.
12
Pero se trabaja exactamente con barro y con sueño...
13
Sólo que la alegría de la golondrina depende de la primera gota de agua...
14
Cuando Dios estaba aún azul adentro del hombre...
16
Que el poema haga reír y haga llorar como una mujer rubia o un hermosos caballo.
17
Y además, que se ría solo y llore solo, y llore solo como la más morena de las colegialas, sacándose la camisa.
18
El canto, como el sueño, ha de estar cruzado de larvas.
19
El canto, como el mundo.
20
El canto, como el genio, ha de crear atmósfera, temperatura, medida del universo, ambiente, luz, que irradie de soles personales.
21
Medio a medio de la poesía, Tú, lo mismo que el sexo, medio a medio.